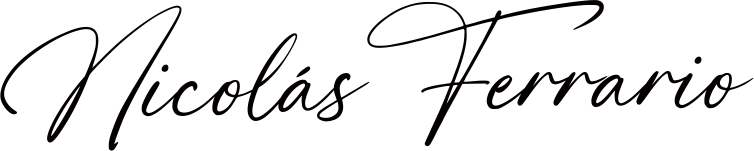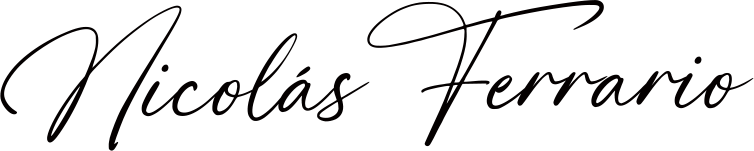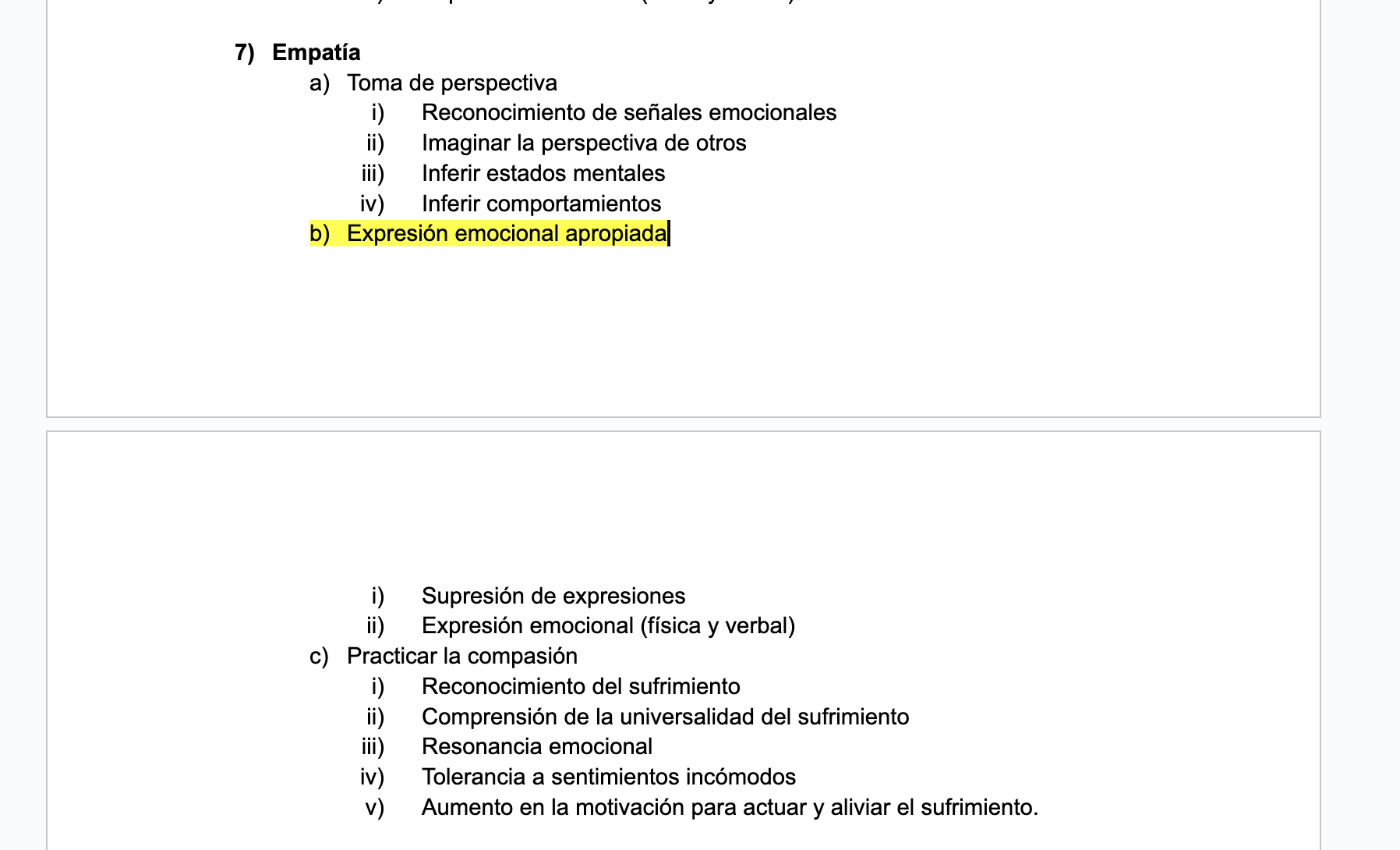La historia de la familia Pelayo Zacca.
Estaba trabajando sobre algo llamado Expresión Emocional y me acordé de una historia muy linda, la historia de un amigo que se llama Gustavo Pelayo Zacca, protagonista de una de esas anécdotas de la vida que tranquilamente pueden terminar en serie, podcast o teatro.
Los Zacca son del interior del país, vienen de un lugar chiquito de unos 20 mil habitantes. Don Ignacio, el padre, trabajaba en la fábrica del pueblo produciendo repuestos para camiones. Era una de esas fábricas gigantescas que le dan trabajo a la mitad del pueblo, pero que cuando cierran generan un impacto enorme en la economía del lugar. Y eso fue lo que pasó, la fábrica cerró y la mitad del pueblo se quedó sin trabajo.
La madre de Zacca, Doña Inés Pelayo era la directora de la escuela pública y secretaria de cultura del municipio. El único museo que aún hoy tiene el pueblo, fue gracias a Doña Inés. Recuerdo a Doña Inés como una de las voces más lindas y tiernas que escuché en mi vida.
Después del cierre de la fábrica la familia intentó salir adelante buscando changas y trabajando de cualquier cosa que apareciese, pero llegó un momento en que las cuentas no cerraban y decidieron, como muchos otros, irse para la ciudad donde, decían, había más oferta de trabajo.
En esa época Gustavo, mi amigo, tenía unos nueve años y su hermana Rosita, unos cuatro. A Rosita le diagnosticaron autismo unos meses antes de empezar a vender todo para irse a la ciudad. Si bien la noticia fue dura para la familia, el contexto era tan dramático que todo terminó siendo parte de un mismo nudo familiar.
El primer año en la ciudad fue durísimo. Sin amigos ni conocidos que los puedan ayudar, Doña Inés se quedaba con los chicos todo el día en el departamento, mientras Don Ignacio salía bien temprano a buscar trabajo a cuanta fábrica o puesto se rumoreaba que existía. Don Ignacio llegó a trabajar durante algunos meses en una distribuidora de útiles escolares, pero un día lo despidieron junto al resto de los empleados porque la distribuidora entró en bancarrota y tuvo que cerrar sus puertas.
En el pueblo los Zacca eran una típica familia de clase media, con casa propia, dos autos y ahorros suficientes para viajar todos los años de vacaciones a la costa. En la ciudad, un año después de llegar tuvieron que devolver el departamento alquilado porque no les daba para seguir pagando el alquiler y se mudaron todos para un cuarto en una pensión.
Y es acá donde empieza lo fascinante de esta historia.
Estaba trabajando en intervenciones sobre empatía.
Un día, como todos los días, Don Ignacio se pone su traje marrón, su corbata roja y sale a buscar trabajo por la ciudad. Sin rumores de contrataciones o avisos clasificados vacantes, decide irse hasta la puerta de un banco a pedir limosna. Eso mismo. Se sienta en la vereda, estira su brazo, abre su mano y al grito de ¨Señoooor¨ o ¨Señooora¨ le pedía plata a todos los que entraban o salían del banco. ¨Señoooor, por favor, no consigo trabajo¨, ¨Señoooora, me ayuda por favor, no consigo trabajo¨. Por culpa de su miopía, Don Ignacio tenía que usar unos anteojos de vidrios muy gruesos, de esos que exageran, casi de forma caricaturesca, el tamaño de los ojos. Eran tan grandes sus ojos, me llegó a decir Gustavo, que la gente podía ver que mi papá ya había intentado todo antes de estar ahí sentado.
A partir de ese día, la rutina fue siempre la misma. Don Ignacio salía temprano de la pensión para presentarse en todos los puestos de trabajo disponibles en la ciudad y ya para las diez de la mañana iba para la puerta del banco y se sentaba a pedir. Y el resto de la familia también. Doña Inés y Rosita esperaban a que Gustavo salga de la escuela y de ahí directo al banco, a sentarse junto a Don Ignacio.
El único que pedía era Don Ignacio. Doña Inés, Rosita y Gustavo acompañaban. Mi amigo me contó que él hacía la tarea acostado boca a abajo en la vereda, con la ayuda de Doña Inés, y que habían notado que mientras él estaba haciendo la tarea su padre solía recibir más limosna, así que al darse cuenta de esto, Gustavo tardaba más en terminar sus deberes o simplemente se quedaba actuando que estaba estudiando para hacer que la recaudación aumente. El resto del tiempo se ponía a jugar a la pelota con algún papel o latita, o corría algún gato por la cuadra.
Rosita, en cambio, no podía jugar. Su autismo la mantenía completamente aislada en otro mundo, un mundo que a veces se ponía un poco violento. Como reacción por causa de su sensibilidad sensorial o a veces como un acto de autoestimulación, Rosita solía golpearse a sí misma en la cabeza al punto tal de muchas veces lastimarse y dejarse sangrando. De repente, sin previo aviso, Rosita cerraba los puños y se empezaba a dar puñetazos en la cabeza, uno atrás de otro, sistemáticamente, y la mayoría de las veces a la altura de la oreja, haciendo vibrar el tímpano cosa que alteraba aún más su sensibilidad y agudizaba la violencia de los golpes.
Esto Rosita lo empezó a hacer cuando tenía dos años y medio. Al principio la familia creía que era una forma de expresarse, una forma de manifestar cierto enojo o frustración, que al no poder hablar Rosita necesitaba expresar lo que sentía de alguna forma, pero con el tiempo y con un diagnóstico en mano entendieron qué se trataba de un tipo de autismo (en aquella época poco se conocía al respecto) y la familia básicamente tuvo que improvisar mucho y crear su propio tratamiento, su propia forma de relacionarse con Rosita y con esta nueva realidad familiar.
Ya en la ciudad era tal la frecuencia de estas reacciones inesperadas de Rosita que era imposible sostenerle los brazos cada vez que lo hacía. Apenas Rosita empezaba a pegarse, aquel de la familia que estuviese más cerca intentaba sostenerle los brazos sin lastimarla, pero claro, si alguien se alejaba un poco o no se daba cuenta rápidamente de que Rosita estaba golpeándose, se daba cuatro o cinco puñetazos con todo su fuerza que eran terribles, al punto tal de, en varias ocasiones, llegar a desmayarse a sí misma. Un médico les llegó a sugerir que le atasen los brazos o bien que le pongan un chaleco de fuerza para contenerla, pero Doña Inés y Don Ignacio no querían saber nada con eso de atar a su hija.
Un día, mientras los cuatro estaban sentados en la puerta del banco pasó algo muy lindo, poético diría yo, y cargado de cierto realismo mágico. Un vecino, un hombre de unos 70 años, se acerca a la familia con una bolsa de supermercado vieja atada por sus asas. Se presenta y les dice que de tanto pasar por la puerta del banco había notado que Rosita solía pegarse y que tal vez él podía ayudarlos. Les cuenta que durante muchos años, antes de perderlo todo en una crisis económica del país, en sus buenas épocas, él había sido un gran boxeador. Uno muy bueno que había llegado a los 12 rounds con el mismísimo Nicolino Locche. Por eso, se le había ocurrido que tal vez Rosita podía usar un protector de golpes, uno de esos cascos que usan los boxeadores amateurs para reducir el riesgo de contusiones y conmociones cerebrales, y que justamente él tenía su primer protector guardado en casa y que se los había traído en una la bolsita de supermercado para que lo prueben. Protector y guantes rojos, como la corbata de Don Ignacio.
Como me dijo Gustavo, visto desde afuera debe haber sido muy gracioso. Un tipo de traje con los ojos más grandes que su cabeza, pidiendo limosna en la puerta de un banco, junto a una mujer dándole clases a un niño, mientras una pequeña vestida de boxeadora practicaba golpes en el aire contra sí misma. Un cuadro surrealista y bien costumbrista.
Rosita ya no usa los guantes, pero aún hoy usa un casco de boxeador, y todo gracias a la idea de este vecino que, de tanto pasar y ver a Rosita lastimarse, se le ocurrió una inesperada genialidad.
Fueron unos 9 meses en los que la familia tuvo que ir al banco a pedir limosna. Don Ignacio consiguió un trabajo y después fue Doña Inés la que entró en un colegio hasta jubilarse como directora. Los Zacca Pelayo remontaron económicamente, con los años adquirieron varias propiedades y ahorros para el futuro de Rosita. Esos nueves meses, para quien los conoció con cierto bienestar financiero, parecerían ser parte de otra historia, de la historia de otra familia, pero no, esos nueve meses le pertenecen a los Zacca Pelayo y ellos nunca renegaron ni ocultaron de esa historia, así como jamás le hubiesen atado los brazos a Rosita.
Cuando le pregunté a Gustavo que fue lo más impactante de esta historia para él, me dijo que la voz de su papá. Que aún hoy, después de años que Don Ignacio falleciera, cada tanto él sigue escuchando a su padre gritar ¨Seeeeñor¨, ¨Señooooora¨.
Crease o no, Gustavo Zacca Pelayo es hoy el gerente de un banco. Que maravilloso.
Nicolás Ferrario
Talk2U & National Geographic Explorer